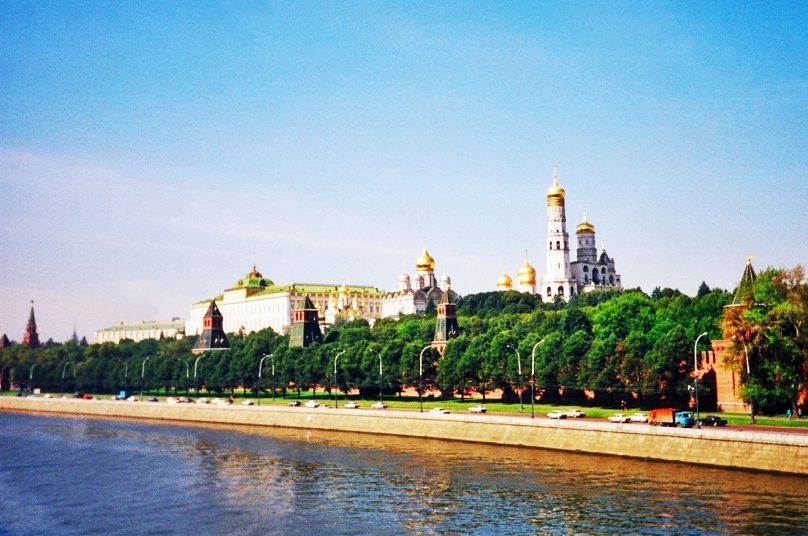Noches de blanco satén

«Nights in white satin
Never reaching the end» (Justin Hayward)
Con su alma poética habitual los rusos llaman noches blancas a lo que otros pueblos, situados algo más al norte y menos dotados para el lirismo, conocen como sol de medianoche. Ambas denominaciones refieren a la asincronía temporal entre día y noche que se da en ciertas latitudes terrestres donde, en las proximidades del solsticio de verano, el periodo nocturno transcurre de forma fugaz, permitiendo a sus habitantes disfrutar durante largas horas de la luz diurna. Este fenómeno es particularmente apreciado en San Petersburgo, la ciudad que mejor representa el lado sensible de Rusia, cuyas noches de finales de junio y principios de julio pasan raudas como un suspiro.

Ubicada en la desembocadura del río Neva, la idiosincrasia de San Petersburgo está completamente ligada al líquido elemento. De hecho, la ciudad fue concebida por su creador, el zar Pedro el Grande, de acuerdo con el modelo de Ámsterdam y Venecia, donde multitud de canales ejercen el papel de calles. Y aunque por su longitud el Neva podría ser considerado poco más que un riachuelo, el hecho de ser el desagüe natural del inmenso lago Ladoga le proporciona tal caudal que en Europa solo es superado por los mucho más largos Volga y Danubio. Debido a ello los canales de la ciudad báltica suelen ser considerablemente más anchos que los de las históricas villas que le sirvieron de patrón.

Aunque Pedro el Grande no planeó construir un elevado número de puentes en su ciudad, al considerar que los medios de transporte a utilizar eran el barco en verano y el trineo sobre las heladas aguas del Neva en invierno, tras su muerte se vio que la cantidad era a todas luces insuficiente. Con el tiempo su densidad ha ido creciendo, contabilizándose más de un millar en la actualidad. Los hay de todas las formas y tamaños, están decorados de la manera más diversa y su uso está dedicado a diferentes medios de locomoción, incluido el pedestre. Algunos de ellos destacan por sus dimensiones, como el Bolshoi Obukhovsky Most, cuya longitud es de unos tres kilómetros, o el Siniy Most, que con sus casi cien metros de anchura está considerado el más ancho del mundo.

Una de las imágenes más características de San Petersburgo la constituyen, sin duda, sus más de veinte puente levadizos izándose uno tras otro en perfecta sincronía con el fin de dejar pasar los cargueros que navegan del Báltico hacia el Volga y viceversa. Sucede esto durante la noche y el levantamiento de cada puente está calculado al milímetro, de forma que ninguna zona de la ciudad quede aislada por completo al mismo tiempo. La perspectiva de estos monstruos dividiéndose desde su parte central en dos mitades, que van separándose poco a poco a la vez que se elevan, me atrajo sobremanera la primera vez que visité la villa, hace ya veinte años.

Ocurrió aquella visión casi fantasmagórica una noche blanca cuando, en compañía de un amigo que había conocido en aquel viaje, vagaba por la ciudad como lo hace el protagonista de la novela homónima de Dostoievski. Algo más tarde, durante el pequeño lapso de oscuridad que siguió, entablamos conversación con un marino, que por unos pocos rublos nos ofreció alquilar su embarcación para dar un paseo por el río. Al escuchar el precio pensé que no sería más que un bote, pero al enseñárnosla me resultó más similar a un ferry de tamaño medio. Y mientras compartíamos unos tragos de la imbebible cerveza rusa de la época con algunos de los marineros, un blanco amanecer nos sorprendió navegando las tranquilas aguas del Neva.